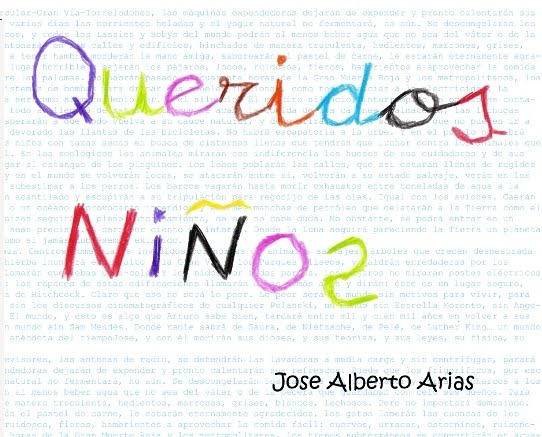Se encontraba en una sala grande y gris, de suelo brillante y luz tenue y azulada, como en una cámara frigorífica. Al fondo de la estancia, colgada en la pared como un cuadro, se encontraba Yaya con los ojos cubiertos por tiritas. Además, alguien le había pintado los labios con un carmín rojísimo y sonreía, muerta, como un payaso horrible. Cuando Mario intentaba gritar su nombre, descubría que tenía la boca pastosa y llena de algo, y al hacer el esfuerzo de hablar, de la boca empezaba a manarle una gacha del mismo color gris que el suelo. Lo peor es que no se trataba sólo de una bola de masa, sino que su boca se convertía en una fuente y la sustancia cubría el suelo y se convertía en el suelo y Mario apenas podía respirar y se imaginaba como una hormigonera. Entonces, cuando dejaba de pensar en Yaya, es decir, cuando se daba cuenta de que ya no pensaba en Yaya, la corriente cesó y pudo ver el resto de la habitación en detalle, que ahora resultaba estar llena de gente. Pero los rostros aparecían borrosos, como desenfocados por una lente rayada, así que Mario se acercó a uno de los desconocidos, un hombre trajeado que se volvió con su cara borrosa como una nube y le dedicó una sonrisa, y cuando él entornó los ojos para verle bien los rasgos se dio cuenta de que en lugar de piel tenía tela, y la cara era como una bolsa de hilo cosida y los ojos botones y la nariz y labios trazos a rotulador, y no sólo eso, sino que todos los adultos eran iguales. Todos los presentes eran monstruos de tela salvo Yaya, pero estaba muerta. Entonces Mario empezaba a llorar desconsolado y se acercaba poco a poco a la pared donde descansaba su abuela, y entonces podía ver cómo en el muro, acompañando a Yaya, también estaban sus padres, uno a cada lado, y el pequeño Jaime encima, todos muertos y colgados como mariposas en un libro que apesta a naftalina. Claro que no quedaba ahí la cosa: Yaya se agitaba en la pared primero como si todo temblara en un terremoto, luego como si el cuerpo estuviera poseído por el diablo, luego como se pretendiera bajar de la pared por voluntad propia, y se impulsaba hasta caer en pie. Una vez en el suelo, Yaya se acercó a Mario, aún muerta como si fuera un zombi y rebuscó a tientas en el camisón y encontró un trozo de tela beige, del mismo tono que habían usado para cubrir los rostros de los demás desconocidos de la habitación, y él tenía claro que ahora venían a por él para transformarlo en una de esas criaturas, de modo que emprendió la huida pero apenas podía correr, y los metros de baldosa se transformaban en kilómetros y del suelo comenzaron a brotar protuberancias que en principio eran como baches, pero que pasado un tiempo cobraban forma de manos, y no sólo de manos cualquiera, sino de manos "infantiles" y pronto la sala comenzó a parecer un gran jardín invernadero donde se cultivaban manos de niños como flores marchitas y terribles. Justo cuando una de las manos le agarró por el tobillo y cayó de bruces, justo entonces, cuando las uñas afiladas y pequeñas de otra mano se le clavaban en los ojos, cuando una tercera mano le tiraba del pelo, cuando no tenía escapatoria posible, entonces despertó.
Una novela de Jose Alberto Arias. En proceso de creación.
Loading...
domingo, 19 de junio de 2011
domingo, 5 de junio de 2011
Arturo contra el mundo
Arturo sabía ciertas cosas, o al menos creía saberlas. Sabía, por ejemplo, que los hombres eran lo que hacían, sus actos, sus decisiones, sus batallas ganadas, su suma de derrotas, y a veces los hombres no eran más que títeres de un Destino que los hacía ser de un modo a otro, y esto a Arturo lo entristecía profundamente, porque miraba alrededor, a los hombres y mujeres del público, los más atractivos en primera fila, para acaparar la atención de las cámaras, los feos al fondo, para pasar desapercibidos, la regidora gritando órdenes que a nadie importaban, menos a ella que a nadie, o al presentador, que cuanto tenía en el mundo era una sonrisa blanqueada artificialmente y una chequera con muchos ceros en el bolsillo del traje prestado por sastrería, y Arturo observaba y pensaba esto y estaba convencido de que los hombres habían dejado de ser hacía cientos de años, conjuntos de siglos en los que los hombres, a medida que se alejaban del mono, a medida que cambiaban el árbol por el suelo firme, dejaban de ser libres y ser hombres para ser piezas de una maquinaria que los igualaba ante los ojos de Dios y de la Historia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)